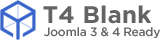Confieso que siempre me cayeron mal los decoradores. Ese oficio insulso de buscar la geometría de los cuadros que se guindan en la pared no pasaría de ser uno de los muchos inventos del capitalismo para que unos listos ganen sin producir, si no fuera porque además de improductivo, es enajenante.
Por eso me pareció horrible que mi mujer hubiera pensado siquiera traer un decorador para que le asesorara sobre cómo organizar nuestros escasos bienes —muebles y semovientes— en el apartamiento que no ha llegado a serlo.
Pero como no es ni justo ni prudente intentar siquiera rebatir con argumentos lógicos las exuberancias femeninas —y sobre todo en vista de que los servicios del decorador serían gratuitos, ya que vendría convocado por un mutuo amigo y respondiendo únicamente a la criollísima institución del sociolismo— opté por aceptar a regañadientes su fugaz injerencia en nuestra privacidad.
Mis primeras noticias sobre los decretos del decorador resultaron traumáticas. Como teníamos un aparato toca-discos, de buena calidad para el propósito fundamental de escuchar música pero poco decorativo, el oficiante decretó el inmediato traslado del portaplato y las bocinas al cuarto que dedicaríamos a estudio. El mueble que por dos años alojó cómodamente al equipo fonográfico no cuadraba con la solemnidad de la sala, ni cabía en el estudio, por lo cual el dómine dictó que se eliminara por completo del panorama.
Mis escasos —pero muy queridos— ratos de sosiego, en los que solía darme a ese place tan mundano que es escuchar la música predilecta, allí y entonces donde a uno le da la gana de escucharla, se quedaron desmusicalizados, por virtud de la decisión del decorador. En el pequeño estudio —que paró en ser almacén de desperdicios— las partes del conjunto estereofónico estaban escondidas unas sobre otras dentro del cúmulo de objetos pendientes de mejor localización. En la sala —solemnemente blanca e inmensamente sola con sus dos butacones y el sofá prescritos por el maestro— sobraba espacio y faltaba música.
Al acercarse la Navidad, ya algo lejana la influencia profesional del decorador, mi mujer misma se tomó la iniciativa de desempolvar las bocinas, el plato y el aparato electrónico, y llevárselos a la sala. Sólo que esta vez hubo de instalarlos al vacío, sin mueble, ni viejo ni nuevo, lo que a fin de cuentas lo hace menos decorativo que lo que estaba cuando intervino el dictamen profesional. Y, además, hubo que gastar no sé cuántos dólares en comprarle una aguja nueva porque la que tenía se había trasquilado en el trasiego.
Al intervenir el elemento musical, la sala empezó a perder solemnidad y ganar alguna gracia. Los muebles colocados como soldados en formación, a distancias tales que no estaban aptos para propiciar la conversación inteligente, empezaron a replegarse a las necesidades auditivas y existenciales de los residentes, sus amigos y visitantes. Y aunque todas las mañanas la doña insiste con gran perseverancia en colocarlos otra vez en fila, por las noches vuelven a acercarse y a cumplir su función básica.
Hace ya varias semanas que estaba tratando de escribir el “Comentario Político" en mi casa. De esa manera, cuando me sienta perezoso, me podría quedar en casa, sin tener que afeitarme ni ponerme zapatos, y realizar siempre mi tarea matutina. Lo intenté en varias ocasiones, la mayor parte de ellas sin éxito. Sólo en un momento demasiado traumático, donde el medio circundante estaba totalmente ajeno a mi sentimiento, pude superar aquella sensación claustrofóbica, que me daba entrar al estudio mentado y sentarme frente a la maquinilla mirando a una pared blanca y vacía. El dómine había decretado que escritorio y maquinilla —en la casa de un periodista— se arrinconaran contra la pared como estibas en almacén.
Esta noche decidí emprender la tarea de desdecorar, siquiera el pequeño estudio. Pensé que por lo menos este rincón de la casa de un periodista debe ajustarse a las necesidades —objetivas y subjetivas— del hombre. Alentado por esa convicción, me tomé la libertad de violar uno de los decretos del dómine. Abrí la parte izquierda de un ventanal que el decorador dictó debía permanecer cerrada para evitar que se volaran los papeles y periódicos que se colocaran sobre el estante próximo. Ubiqué el escritorio frente a la puerta de entrada, como lo he hecho siempre en todas las oficinas que he ocupado y la maquinilla al lado derecho del escritorio. Me senté frente a ella y descubrí por la ventana recién abierta el maravilloso espectáculo de todo el lucerío del San Juan nocturno. Ahora me siento a escribir y no me aprisiona una pared. Se abre ante mis ojos ese panorama capitalino que tantas veces he añorado desde remotos lugares de la tierra. San Juan en todo su esplendor ante mis ojos, me lleva a la exuberancia de escribir por escribir…